Las enseñanzas de la historia: análisis marxista de la Revolución Juliana
LA REVOLUCIÓN DEL 9 DE JULIO DE 1925
ANTECEDENTES Y ACTORES
"La situación
revolucionaria -como lo señala Lenin- se caracteriza por tres signos
principales: la imposibilidad, para las
clases gobernantes, de conservar su dominio en forma no modificada; la
existencia de una seria crisis política en el país; la agudización, más allá de
lo habitual, de la miseria y de las calamidades de las clases oprimidas; el
aumento considerable, en virtud de las causas señaladas, la actividad de las
masas" (El papel de las masas populares y el de la personalidad en la
Historia, Buenos Aires, 1959). URSS).
Se puede decir, sin caer en la
hipérbole, que los signos de que habla Lenin existen en el país en el momento
de la revolución del 9 de Julio. Las páginas anteriores para nuestro entender,
justifican nuestra afirmación. Desde luego, no está por demás advertir, que en
el caso concreto del Ecuador, se trata precisamente de la "imposibilidad
para las clases gobernantes de conservar su dominio en forma no
modificada", pues, que no se trata de una revolución en la acepción
científica del término, al que lo utilizamos solamente para guardar
concordancia con la historiografía ecuatoriana, dentro de la cual se ha
generalizado. No, no se trata de una revolución. Para ello hubiera sido
menester un cambio en la estructura económica del país, que no se hace, ni se
intenta siquiera. La máxima aspiración de sus dirigentes más radicales de la
burguesía y la pequeña burguesía, es remediar en algo la miseria popular, pero
sin plantear soluciones que lleguen a la raíz del mal.
Y son los militares jóvenes
los que primero se hacen eco del clamor general por el cambio de tan calamitosa
situación a la que había conducido al país la oligarquía gobernante.
¿Por qué, ellos, precisamente?
Porque aparte de la presión
popular existente en ese sentido, hay también en el ejército, una situación muy
particular.
Tiene reivindicaciones de
carácter económico, ético y profesional que reclamar. Los sueldos que perciben
oficiales y soldados son miserables, sin que gocen tampoco de mayores garantías
sociales. Hay una completa corrupción dentro de sus filas, pues la oligarquía
gobernante para asegurarse un mayor apoyo, había introducido en soborno, el
arribismo y la delación inclusive, como medios de hacer carrera, sin que por
consiguiente nada valga la preparación ni la capacidad técnica de los
militares. Los problemas profesionales, por lo mismo, están totalmente
olvidados o por lo menos en un plano de ninguna importancia.
El Programa de Renovación
del Ejército que elaboran los militares una vez triunfante la revolución
reflejan plenamente las aspiraciones en los aspectos indicados, razón por la
que nos permitimos transcribir, aunque de manera incompleta, algunos párrafos
de los doce largos artículos que lo conforman.
Helos aquí:
4º.- ...El Estado asegura al Oficial y a los Suboficiales
y Clases los elementos y medios necesarios para su eficiente preparación: se
establecerán Academias y Escuelas Militares permanentes para todas las
armas...dotadas de profesorado competente...Así mismo desde el primer momento
serán enviados a Europa y EE.UU. por lo menos treinta Oficiales del Ejército y
Aviación y veinte de la Marina, de todos los grados que hubieren en servicio,
para que perfeccionen y especialicen sus conocimientos, durante 4 años...
6º.- ...Abolición absoluta del sistema establecido
en el país por los políticos, concediendo Despacho de Grados Militares, sin
cumplir con los requisitos legales...Supresión del sistema de ascensos sin otro
mérito que la interposición de influencias...
7º.- Garantía efectiva de la estabilidad profesional
para el Oficial".
8o.- Mejoramiento de la situación económica
del personal de oficiales y tropa del Ejército. Aumento de sueldos para todo el
personal de oficiales y tropa del Ejército, tal como se verá en el anexo
correspondiente...El Estado deberá pagar el rancho para oficiales y tropa,
debiendo aumentarse la actual asignación para la tropa ($0,50 a $0,60
diarios)...En la misma forma que para los Oficiales, créase para los
Suboficiales y Clases el Retiro y Montepío...El Estado garantizará a todo Oficial
o individuo de tropa por la pérdida de la vida por actos del servicio según sea
el grado del fallecido...Así mismo el Estado garantizará una indemnización para
el caso de invalidez en actos del servicio...
9º.- Revisión y reforma adecuada de todos nuestros
Códigos, Leyes y Reglamentos Militares de modo que puedan llenar eficientemente
su finalidad.
10º.- Cambio del actual sistema disciplinario
absoluto y despótico.
Y el programa termina con una
significativa Nota:
Esta enorme carga es la que voluntaria y
desinteresadamente ha reclamado para sí el Ejército Nacional, que no quiere ser
ya "el pulpo o el parásito" que impasible a los males de la patria
consume y no produce nada y solo vegeta inconsciente en los Cuarteles sirviendo
de instrumento para que los ambiciosos políticos que se han apoderado de este
desgraciado Ecuador, puedan mejorar, y sobre seguro, satisfacer sus venganzas y
su sed insaciable de oro, aún a costa de la salud y vida de todos los
habitantes de esta infortunada tierra y también a costa de su honor si fuere
necesario.
Reivindicaciones
profesionales, económicas y éticas, como se ve, que son las que ponen al
ejército al lado de los sectores sociales descontentos. Aparte de esto habría
que agregar que la evolución de las ideas políticas, tanto en el plano nacional
como internacional, influye también en la actitud de los militares. Hay muchos jóvenes oficiales de izquierda,
aunque su doctrina es confusa y muy indefinida, que juega un papel muy importante
en los acontecimientos. Y hay también otros de tendencia fascista, aparecidos
como consecuencia de la nombradía alcanzada por Mussolini en el escenario
mundial y la propaganda hecha en el país por sectores de derecha, peligro sobre
el cual tiene que alertar al pueblo poco después el naciente Partido
Socialista, como se puede ver en el folleto que contiene la conferencia dictada
en 1928 por el en ese entonces Secretario General del Consejo Central, Enrique
Terán, donde se dice que "el fascismo sin principios sociales ni
postulados humanos, no es otra cosa que la reacción capitalista organizada
empuñando la daga del asesinato", lo que demuestra que los revolucionarios
ecuatorianos, desde un primer momento, tienen conciencia del riesgo que
significa para el mundo su ominosa aparición (ver La dictadura del
proletariado, Quito, 1928). Todos los militares que conspiran y preparan la
revolución, se hallan organizados en "ligas" secretas, que les sirve
de vehículo para su actividad.
La revolución militar estalla
en Guayaquil el 9 de julio de l925, que luego de derrocar al presidente Gonzalo
Córdova, organiza dos Juntas Militares, una en esa ciudad y otra en la de
Quito, para controlar la conducción de la política nacional. Están dirigidas en
Guayaquil por el mayor Ildefonso Mendoza y en Quito por el mayor Juan Ignacio
Pareja.
Las dos Juntas indicadas
nombran una Civil con siete miembros -tres por la de Guayaquil y cuatro por la
de Quito- dirigidas semanalmente por uno de los componentes e integrada por los
siguientes ciudadanos: Luis Napoleón Dillon, José Rafael Bustamante, Modesto
Larrea Jijón, Francisco Arízaga Luque, Gral. Francisco Gómez de la Torre,
Francisco Boloña y Pedro Pablo Garaicoa (también es vocal, por unos pocos días,
el general Moisés Oliva).
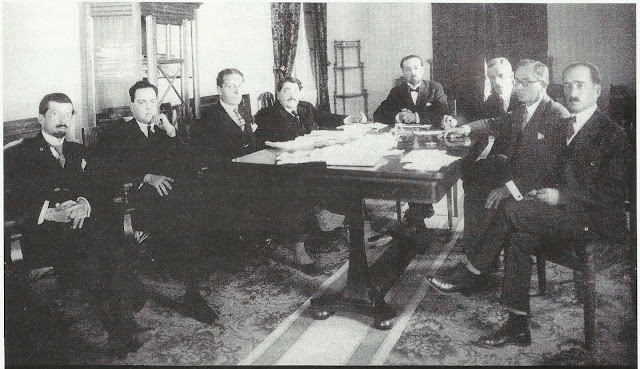 |
| Junta de Gobierno instalada después del 9 de julio de 1925 |
Algunas personas de esta Junta
Central encargada de la dirección política del país, no inspiran mucha
confianza por estar ligados por vínculos familiares y económicos a la
oligarquía que se quiere hacer desaparecer definitivamente, como Larrea y
Bustamante. Otros, como Oliva y de la Torre, habían sido fieles servidores de
los anteriores gobiernos, y que además, durante los acontecimientos mismos,
mantienen una posición equívoca. El más radical de todos ellos, y el principal
a la vez -no obstante su pasado placista- es Luis Napoleón Dillon, burgués
progresista, fundador de la fábrica textil "La Internacional", que
hasta llega a enviar su adhesión al Partido Socialista en 1926.
No obstante lo dicho, dada la
situación reinante en el país y el anhelo general que existe en favor de una
transformación, el apoyo popular a los organismos revolucionarios, tanto
civiles como militares, es delirante y casi unánime. "Las adhesiones
populares en mítines callejeros y hojas volantes, surgían por todos los ámbitos
de la República", afirma Oscar Efrén Reyes, ciñéndose en todo a la verdad.
Los estudiantes del colegio "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil se
adhieren bulliciosamente a la transformación. La Asamblea Liberal-Radical
Universitaria de Quito lanza un manifiesto al siguiente día de la revolución,
encomiando la actitud de los oficiales revolucionarios y pidiendo que se tenga
en cuenta "el fervor radical socialista del momento" y no se olvide
la "redención para las clases desheredadas de la fortuna". La
Facultad de Medicina de la misma Universidad Central congratula también a la
Junta de Gobierno. El Magisterio está al lado del movimiento. Los grupos de
izquierda -algunos de los cuales han participado en la preparación de la
transformación política- así como muchas bases liberales, apoyan con entusiasmo
el nuevo orden.
Y no existe organización
obrera, campesina o artesanal que no quiera, a la vez que plantear sus
problemas más inmediatos, hacer oír su voz de estímulo y aplauso, como consta
de los Documentos relacionados con la transformación político-militar del 9
de Julio de 1925 que publica el nuevo gobierno. Así por ejemplo, la
Sociedad de Obreros "Unión y Progreso" del Tungurahua felicita a la
Junta por "la creación del nuevo Ministerio de Previsión Social y
Trabajo", mientras la Sociedad Artesanos de León pide el
"abaratamiento de los víveres y de todos los artículos de primera
necesidad, hoy en día comprados a precios fabulosos que no están en relación
con los pequeños ingresos con que cuenta la clase proletaria". Los
campesinos de Urcuquí, califican la revolución como trascendental para los
ecuatorianos, y más aún para esa población, "pueblo condenado a morir de
sed, en beneficio particular de los más allegados miembros del Presidente
cesante". Los indios y vecinos de la parroquia Olmedo -Cayambe- en forma
expresiva, manifiestan:
Los que vivimos entre riscos y piedras; sin
techo ni abrigo propios; los que aún no saboreamos el dulce néctar de libertad;
los que vivimos presionados en esta hacienda "Pesillo"; aquellos que
por autoridad local conservamos humildes un tirano, y por justicia la
usurpación de nuestros derechos, como podremos considerar la supradicha Transformación,
sino como cosa sobrenatural y a cuyo amparo iremos en pos de nuestra
salvación?...
Y mucho más todavía, que sería largo seguir
transcribiendo, pero que de manera patética, con el lenguaje claro y hermoso
que utiliza el pueblo, exteriorizan las mínimas, pero vitales aspiraciones de
los explotados.
¿Y cuál el Programa de
Gobierno para dar satisfacción a tantos anhelos populares desbordados?
En verdad, no existe nada
claro ni estructurado.
Sin embargo, lo que pudiéramos
tomar como meta programática de la revolución son las ideas expuestas como
causas principales y secundarias para la crisis del país en una conferencia
dictada la víspera del golpe militar por Luis Napoleón Dillon -principal
ideólogo de la transformación que el historiador Reyes las resume así:
Causas Principales:
la inconvertibilidad del billete
las emisiones sin respaldo
la inflación
Causas Secundarias:
especulación
abuso del crédito
superimportación
desnivel en la balanza de pagos internacionales
anarquía y rivalidades bancarias
Suprimir todo esto, entonces,
constituye el secreto para poner en marcha la nación y alcanzar su bienestar.
A más de lo expuesto, se
consideran también como objetivo, la promulgación de algunas leyes de carácter
social, tendientes, sobre todo, a mejorar las condiciones de vida de las masas
trabajadoras.
He aquí pues, resumido, todo
el bagaje ideológico de los revolucionarios.
Como se ve, aparte de las
reivindicaciones sociales, todo se reduce a medidas de tipo monetario y
financiero, que, si bien es cierto no se pueden dejar de tomarlas en cuenta en
vista de la situación del país en relación a esos tópicos -que ya dejamos
descrita- tampoco se puede, hacer de ellas, la causa fundamental de nuestra
miseria y retraso.
No se vislumbra -otra vez como
en la Revolución Liberal de l895- que lo más importante es transformar la
estructura económica semifeudal del Ecuador mediante una efectiva reforma
agraria, para dar paso a la industrialización, de cuya necesidad Dillon habla,
pero sin decir, o sin descubrir, que ella puede ser resultado y tener
efectividad, únicamente mediante la destrucción del latifundio. Se habla de reivindicación
del indio si, pero no de aquella principal que es la posesión de la tierra,
limitándose a cuestiones secundarias, educación, mejor trato, salarios más
altos, etc. No obstante el Programa Liberal de 1923, no obstante las ideas
expuestas sobre el problema de la tierra por Pío Jaramillo Alvarado y José
Peralta, la revolución casi rehuye este tema por completo. Nosotros, al menos,
muy poco hemos encontrado sobre el particular. Tenemos a la vista un telegrama
dirigido a la Junta Militar de Quito y al Capitán Virgilio Machuca -uno de los
más activos y avanzados oficiales del movimiento- donde el Jefe de Zona del
Azuay expone "la necesidad de que se dicte una ley sobre tierras ociosas
de manera de que se den facilidades a la gente pobre de las ciudades para salir
a los campos a vivir de la agricultura en los vastos terrenos de cultivo que se
hallan abandonados por desidia o egoísmo de sus ricos propietarios". ¿Algo
más...? Se habla naturalmente, y legisla como siempre, sobre las tierras
baldías. Y mucho más tarde, en 1929, el doctor Octavio Gallegos, presenta un
proyecto para dar al indígena en propiedad el huasipungo, concediéndole un
préstamo bancario para su compra.
Tampoco se mira, ni se toca,
el problema de la penetración imperialista que como vimos antes es ya notable
en el país, y que, lo que es más, es causa de algunos de los males que se
quiere remediar, paradójicamente, sin atacar su raíz.
Y ni siquiera, en el campo ya
estrictamente político, existe mayor claridad. Queremos decir, que ni se conoce
siquiera al enemigo. La palabra oligarquía, tan odiada y que se halla en todas
las bocas, es concebida en forma limitada y hasta personalizada, para los
actores del 9 de julio. No se trata de la alianza de una parte de la alta
burguesía con los terratenientes, sino de determinados círculos financieros y
comerciales, de determinados personajes de figuración política. Y esta
concepción, quizás es la más lógica -la más adecuada mejor digamos- para que
ciertos sectores participen o piensen participar en la revolución. Ella puede
servir de coraza protectora contra un desborde popular, contra un posible
intento de radicalización de las medidas gubernamentales por obra y gracia de
la presión de las masas, a las que también se las inculca, mediante todos los
arbitrios a su alcance, este falso y poco peligroso criterio.
Así y todo -con las
limitaciones anotadas- la Junta empieza a trabajar.
Urbina Jado, el árbitro de las
finanzas del país, es apresado en Guayaquil. Y más tarde, se hace otro tanto
con el general Leonidas Plaza Gutiérrez, el factotum político de la
oligarquía.
Y tomando estas medidas de
seguridad, se da principio a las realizaciones de los objetivos
revolucionarios, pudiéndose señalar las siguientes, entre las más positivas
para los intereses nacionales.
- Mediante la promulgación de
la Ley de Impuestos Internos -19 de diciembre de 1925- se introduce el
impuesto territorial progresivo y único, derogando el antiguo e injusto sistema
favorable a los grandes latifundistas y lesivo para los pequeños propietarios,
medida que por lo mismo da lugar a la virulenta protesta de los perjudicados,
pese a que la progresión establecida es baja y no está de acuerdo, como hasta
ahora, con los verdaderos valores de sus propiedades.
- Se suprimen los estancos
particulares -decreto de 19 de agosto de 1925- que, como dejamos establecido,
habían dado lugar a asquerosos negociados, y que, además, como reza en uno de
los considerandos de la nueva ley, había "suprimido prácticamente la
posibilidad de trabajar a los pequeños propietarios", causando inmenso
perjuicio a la agricultura del país. Según Dillon, la administración de los
estancos por parte del fisco, significa, en el primer año, una utilidad líquida
de S/. 6.216.666,67 para el Estado.
- Se dicta una ley más
progresista sobre herencias, legados y donaciones, recargando los respectivos
impuestos en beneficio del Estado y con miras a impedir que "bajo pretexto
de orden piadoso aparente, cuantiosas fortunas de católicos acaudalados y sin
herederos forzosos, pasen a manos de las comunidades religiosas o de la
Curia".
- Se promulga la llamada Ley Protectora
de Industrias Nacionales -21 de noviembre de 1925- que tiende al desarrollo
industrial del país.
- Se centraliza la recaudación
e inversión de las rentas públicas, dando así fin a la anterior anarquía
fiscal, fuente, por otro lado, de cuantiosos fraudes y grandes despilfarros.
- Ante la tenaz oposición de
los banqueros, se sientan las bases para la creación del Banco Central del
Ecuador, encargado de normalizar la actividad bancaria del país e impedir los
abusos de los bancos particulares. La posterior organización del banco, no es
sino el resultado del trabajo y actividad de la primera Junta de Gobierno.
- En el campo de las conquistas
sociales se dan también algunos pasos. Se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, encargado, por intermedio
de la Inspección General del Trabajo y los Inspectores del Trabajo, de impedir
los abusos de los patronos y controlar el cumplimiento de las leyes laborales.
Se reglamentan las horas de labor y se establece el descanso dominical
obligatorio. Se intenta establecer un control sobre el inquilinato. Y, por fin,
se reparan algunas injusticias: se obtiene la nacionalización de las tierras donde
se asientan algunas poblaciones, anteriormente, de propiedad de grandes
latifundistas.
Al lado de los aciertos, hay
que poner también, unos cuantos desaciertos.
El establecimiento de los
Tribunales Populares de Justicia, creados con el objetivo de reparar y revisar
las fallas del Poder Judicial -que, como instrumento de clase que es, en
realidad había cometido una serie de injusticias, contra los de abajo
especialmente- es lo que más conflictos origina, llegando estos, en algunos
casos, hasta el amotinamiento. Resulta que muchos inexperimentados oficiales,
encargados de esta delicada labor, con toda la buena fe que se quiera, cometen
una serie de errores al querer enderezarlo todo, y en lugar de componer lo
torcido, crean un alud de problemas más imposibles de resolver, que a la postre
obligan a la disolución de los flamantes Tribunales. La intención vale, por lo
loable, desde luego. Pero aquí tampoco la Junta llega hasta la esencia de los
fenómenos. No se da cuenta de que sólo cambiando el contenido clasista de los
organismos judiciales, conjuntamente con las leyes también clasistas que les
sirven de instrumentos para sus actuaciones, se podía erradicar el mal.
Proceder en otra forma, como la experiencia lo demuestra, resultaba inoperante
y hasta contraproducente.
Hay también otros errores:
prisiones injustificadas, ataques a la prensa, etc. La clausura de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Guayaquil, que no tiene razón de ser, causa
malestar entre los estudiantes. Sin entrar al examen de las causas sociales, se
quiere suprimir de la noche a la mañana la prostitución y el alcoholismo.
Mientras el pueblo se muere de hambre, se quiere prohibir la entrada de
descalzos a los mercados, edificios públicos, parques y escuelas. ¡Hasta la
pelea de gallos, tan en la sangre de nuestros montubios, es objeto de una
drástica y moralizadora supresión!
Y mientras todo esto sucede,
aprovechándose hábilmente de los lados débiles del gobierno, la reacción
trabaja incansable para derrocarlo, ya sea minándolo desde adentro, o
combatiéndole desde afuera.
La labor más notoria, en este
sentido, es la que efectúan los banqueros y sus agentes, y los conservadores.
Los primeros -los banqueros-
reaccionan desde un primer momento. Ya cuando se trata de nombrar a los Vocales
de la Junta de Gobierno en representación del Guayas, cínicamente proponen los
nombres de dos paniaguados de la oligarquía, Federico Intriago y Eduardo Game,
propósito que no consiguen gracias a la violenta oposición popular. Luego,
cuando fracasan sus intentos de cohechar a los miembros importantes del nuevo
régimen -Dillon habla de "veladas insinuaciones para un cohecho que podía
haber asegurado nuestra fortuna personal si nos apartamos una línea de los
sagrados intereses de la Patria para servir los de muchos miserables
especuladores"- empiezan a torpedear todas las reformas financieras que se
quiere introducir, en especial la fundación del Banco Central, llegando en este
intento a engañar al comandante Mendoza, con el espectro de la guerra civil y el
derramamiento de sangre, para inducirle a la oposición, introduciéndose
inclusive en la Guardia Cívica formada por aquél, con propósitos fáciles de
adivinar. Los grandes periódicos del Puerto, generosamente pagados, defienden
sin ningún escrúpulo sus bajos intereses. Se llega a todo. No se trepida ni
siquiera en fomentar el ruin regionalismo, ni en presentar a Urbina Jado -al
banquero Urbina Jado- ¡como abanderado de las reivindicaciones de la costa!
Los terratenientes
conservadores, emplean tácticas específicas, propias. Con la salamería
asimilada en los claustros jesuitas, cautelosos pero firmemente, van
introduciendo a sus gentes o a los aliados de la antigua oligarquía, en el seno
del gobierno, valiéndose para ello de las influencias familiares y de las vacilaciones
que existen en los círculos oficiales, ante los cuales aparentan un político
apoyo. Ellos también, pocos días después de la transformación, a nombre de la
"sociedad quiteña", ofrecen apoyo a la Junta en un costoso banquete
organizado por la aristocracia capitalina, al que asisten señores de sonoros
nombres, como Cristóbal Gangotena y Jijón, Manuel Sotomayor y Luna, Carlos
Freile Larrea, doctor Acosta Soberón, Hernán Pallares, Enrique Barba, etc.,
etc. También logran introducir en la Comisión que se forma para redactar un
proyecto de Constitución y revisar las leyes de la república, a elementos como
Intriago y Rafael María Arízaga, este último, candidato del Partido Conservador
a la presidencia en 1916, quien en el aludido proyecto trata de incorporar
principios reaccionarios como se puede constatar leyendo la recopilación
titulada LABORES LEGISLATIVAS, donde se incluye el trabajo. Allí, empieza por
pretender que la Asamblea Constituyente promulgue la Carta Fundamental "en
nombre de Dios, autor y supremo legislador del Universo", como si se
tratara de algún Concilio o Cónclave inspirado por el Espíritu Santo. Quiere
desvirtuar todo el contenido progresista de la enseñanza laica. Otra vez, como
en tiempo de García Moreno, establece que "la religión de la República es
la Católica, Apostólica, Romana", con la generosa concesión de que
"todos los habitantes del Ecuador gozan de la libertad de sus creencias, y
el Estado no podrá obstar las manifestaciones de éstas, que no sean
contrarias a la moral cristiana". Su meta, en suma, es la destrucción de
las principales conquistas liberales incorporadas a la Constitución de 1906,
para él, "fruto de una de las Revoluciones más injustificables de nuestra
historia" no obstante de que de esa revolución injustificable acepta un
alto cargo diplomático, pues que el ingenuo liberalismo ecuatoriano comete el
error de contemporizar con los enemigos, llenándoles sus estómagos.
Desgraciadamente, las pretensiones de este dirigente cavernario, hoy han sido
conseguidas plenamente y consagradas en la legislación vigente.
También, los terratenientes,
actúan directamente por intermedio de su destacamento de clase, el Partido
Conservador. Su programa de reivindicaciones, en líneas generales, recoge las
aspiraciones de Arízaga contenidas en su Proyecto de Constitución- que se
resumen en la abolición de todas las conquistas liberales- a más de otras más
concretas todavía como la devolución de los Bienes de Manos Muertas.
Para este fin se valen hábilmente del desprestigio en que ha caído el Partido
Liberal, ya que la oligarquía depuesta, en la que como sabemos no dejan de
estar los terratenientes, ha venido gobernando a nombre del liberalismo, al
cual ahora culpa de todo los males del país mediante una furibunda propaganda
en la que se propugna abiertamente la vuelta al Poder del conservadorismo,
siendo el abanderado de esta causa Jacinto Jijón y Caamaño, que ya antes del 9
de julio había intentado un golpe de Estado, fracasando vergonzosamente en el
combate de San José. Y a la propaganda doctrinaria y subversiva se agregan los
pasos prácticos, pues, que una vez desaparecidas las Juntas de Gobierno, se
prolonga esta larga y tenaz campaña conservadora, al mandato de Isidro Ayora.
Este mandatario, no obstante su posición vacilante y derechista, tiene que
hacer cumplir en parte siquiera la Ley de Cultos e impedir la invasión
masiva de frailes y monjas a la república. Tiene que impedir la llegada de un
cuantioso cargamento de armas desde los Estados Unidos, comprado con el peculio
del jefe ultramontano ya nombrado, para actuar, según un manifiesto que
lleva su firma, "con toda energía y sin vacilaciones". A tanto llega
la osadía de este dirigente, que hasta se niega, "aunque fuese en carta
confidencial", a comprometerse como caballero a "no insistir en
turbar la paz pública" que tímidamente le pide el presidente provisional,
para autorizar su regreso al país desde el destierro.
Así, combatida cada vez más, la revolución se bate en
retirada.
Las Juntas Militares se
disuelven en diciembre de 1925. Luego, en enero del año siguiente, es
prácticamente derrocada la Junta de Gobierno para ser reemplazada por otra de
matiz derechista. He aquí sus miembros: Isidro Ayora, Humberto Albornoz, Julio
Moreno, Adolfo Hidalgo, Pedro Pablo Egüez Baquerizo, José Gómez Gault y Homero
Viteri Lafronte. Hasta que, finalmente, desaparece también esta Junta y se
nombra presidente provisional al doctor Ayora, unos meses después.
 |
| Isidro Ayora acompañado por algunos de sus colaboradores |
La revolución, ha terminado.
Envuelta en múltiples contradicciones, apenas ha podido vivir unos pocos meses. Las grandes
esperanzas que ha despertado en nuestro sufrido pueblo, se esfuman también esta
vez, como otras tantas veces.
BALANCE HISTÓRICO DE LA
REVOLUCIÓN JULIANA
Estamos ya para terminar este
breve estudio. Por consiguiente, nos corresponde hacer algunas apreciaciones
generales sobre la Revolución de Julio, a base, de lo que dejamos expresado.
¿Cuáles las causas para su
fugacidad y fracaso?
Ya hablamos de las
limitaciones de su Programa, aún, en los más bienintencionados de sus
dirigentes. De lo que se puede deducir, el pensamiento de los otros. Uno de
estos, Julio Moreno, dice que la revolución se hizo para crear el Banco
Central. Figuraos: ¡una revolución, para fundar un banco!
La base de estas limitaciones
programáticas está en la debilidad orgánica e ideológica de nuestra burguesía.
En su retraso general, diríamos. Porque, en efecto, no se ve mayor avance en
relación con la burguesía que hizo la revolución de 1895. Sigue siendo
preponderantemente comercial y bancaria, con la desventaja de que ahora,
después del compromiso realizado con los terratenientes a raíz del asesinato de
Alfaro, tiene más fuertes vínculos con el imperialismo y es totalmente
contrarrevolucionaria como hemos visto, siendo por consiguiente enemiga de la
revolución, o mejor, objeto de la revolución. La burguesía industrial, pese a
los progresos hechos, es todavía muy débil, y, en parte, dadas determinadas
circunstancias específicas de nuestro desarrollo económico, también mantiene
vínculos con el latifundismo. La pequeña burguesía que es la fuerza política en
que mayormente se apoya la revolución del 9 de julio, tampoco es muy
consistente, ya que aparte de su característica vacilación, de su
predisposición para cambiar de lado e irse al final con quienes tienen las
posibilidades de ganar, no cuenta con mayor influencia ni organizaciones
propias, ni tiene un desarrollo ideológico digno de tomarse en cuenta. Y la
burguesía en general, en su conjunto, sin duda sufre también el impacto de la
revolución rusa, que hace decrecer sus ímpetus revolucionarios, que le hace
temer que el sagrado principio de la "propiedad privada", pueda ser
destruido.
Las masas populares
-entendiéndose por éstas a los sectores más pobres de la pequeña burguesía, a
los campesinos y a los obreros, principalmente- por otra parte, tienen así
mismo una serie de debilidades que no les permite jugar un papel más relevante.
Muchos de sus sectores, pongamos por caso los artesanales y algunos del
campesinado, tienen un gran retraso político y por eso son susceptibles de ser
influenciados por las fuerzas de derecha, por el clero en especial. La gran
masa india no participa en el movimiento, no sólo porque la revolución no
plantea sus reivindicaciones específicas -"a este período de la vida
nacional, con matices revolucionarios en ciertos aspectos, le fue indiferente
el indio", dice con criterio realista Oscar Efren Reyes- sino también,
porque solamente a raíz de ella empieza a organizarse en sindicatos y a
plantear políticamente sus problemas. La clase obrera, no obstante su
indiscutible desarrollo, se halla en un período de transición digamos, en el
período del paso de los viejos gremios mutualistas a los modernos organismos
sindicales, hecho que demuestra su estado embrionario y lo limitado de su
fuerza y posibilidades. Y además, su destacamento de vanguardia, el Partido
Socialista Ecuatoriano que sólo se forma en 1926, por este mismo hecho y las
características que ya dejamos descritas, carece de fortaleza orgánica y de
robustez doctrinaria.
Consiguientemente, los
sectores populares -la alianza obrera- campesina sobre todo, que hubiera podido
ser la mayor fuerza de la revolución, la que en verdad hubiera podido
mantenerla y radicalizarla- por las razones anotadas, tampoco tienen el poderío
suficiente para desempeñar su papel a cabalidad. Sin embargo -esto ya queda
dicho- son ellos, los que al exponer sus necesidades y demandar la satisfacción
de sus más elementales reivindicaciones, los que al apoyar con entusiasmo el
movimiento revolucionario, la fuerza más consecuente con la intención
progresista que éste tiene en sus inicios y los que, en fin de fines, consiguen
las conquistas democráticas que se obtienen.
Son ellos, los verdaderos
autores del haber de la revolución.
Desde el punto de vista de los
partidos políticos, las condiciones, así mismo, no son favorables para el éxito
de la revolución. Los militares jóvenes que la inician actúan al margen de
ellos y son de diversas tendencias, lo que unido a su falta de capacidad y
experiencia a que ya nos referimos, contribuye a la confusión y hace que el movimiento
carezca de un comando sólido y unificado. Los partidos llamados históricos,
Liberal y Conservador, si intervienen, aunque sea indirectamente, no es para
impulsarla, sino más bien para tergiversarla y detenerla. Dejamos ya demostrado
como los corrompidos políticos del placismo y del conservadorismo trabajan en
este sentido. Los pocos liberales bienintencionados que tratan de hacer algo
positivo, están desorganizados, actuando a título personal y sin ninguna perspectiva a seguir. Y ya conocemos
la situación del joven Partido Socialista.
Dadas las condiciones que
dejamos enunciadas, es ya fácil explicarse el fracaso de la revolución, y lo
poco, que en el campo práctico, puede hacer por el progreso del país. Es fácil
explicarse su fugacidad y la rápida desaparición de las grandes esperanzas que
suscita. Y es fácil darse cuenta que haya sido vencida por las poderosas
fuerzas de la reacción, que experimentadas y hábiles en la maniobra política,
logran que se mantenga el statu quo de la república.
Empero, de lo dicho, no se
puede deducir la ninguna importancia histórica de la revolución de julio, pues
si bien es cierto que su legado no es grande en lo que se refiere a las
conquistas concretas, en cambio, tiene consecuencias políticas de mucha
trascendencia.
Veámoslas.
El Partido Liberal, ya
desprestigiado por el largo período de la dominación de la oligarquía placista,
sale aún más debilitado. Pese a los esfuerzos de sus dirigentes más honestos y
abnegados, que hacen todo lo que está a su alcance para remozarle y darle un
contenido progresista, sigue en lo fundamental dirigido por los oligarcas y al
servicio de sus intereses. Sólo el fraude, la coerción ciudadana más descarada,
pueden, desde este entonces sostener sus aspiraciones políticas.
Este desprestigio y debilitamiento
del liberalismo, da oportunidad para que aparezcan amorfos grupos políticos
llamados independientes, que casi siempre están manejados por la reacción, que
se vale de ellos para lograr sus aspiraciones, la llegada al poder inclusive.
Es pues, desde julio, que estas agrupaciones adquieren carta de naturalización
en la vida política del país. La más desenfrenada demagogia, el hábil
aprovechamiento de los errores y vicios de los liberales, son sus principales
armas para captar y engañar a las masas populares.
Surge también otro fenómeno, y
este si es muy positivo: se inicia un gran auge del movimiento popular.
Aprovechando las nuevas posibilidades, obreros y campesinos sobre todo, siguen
fortaleciendo sus organizaciones y planteando cada vez con mayor fuerza sus
demandas, logrando, en esta acción, muchas significativas conquistas. Es sobre
todo en la década del 30 al 40 cuando más alto llega esta efervescencia
popular, manifestándose por movimientos huelguísticos y políticos de magnitud.
La inestabilidad política del país, reflejada en gran número de efímeros
gobiernos, es el resultado de esta acción.
Podemos decir por lo mismo,
que las masas populares se transforman en una fuerza política de gran
importancia, de la que ya no se puede prescindir en el futuro.
Y finalmente, los partidos de
izquierda -Comunista y Socialista- que son los que con mayor consecuencia y
combatividad intervienen y dirigen las luchas del pueblo, también se convierten
en fuerza política que no puede ser ya ignorada. Desgraciadamente, por su
debilidad y los errores políticos que cometen, no logran adentrarse más en las
masas y adquirir la importancia que se hubiera podido lograr. De todos modos,
lo alcanzado, es ya un acontecimiento que la historia tiene que recoger. Porque
la presencia y la acción de las fuerzas marxistas es prenda de seguridad de un
futuro luminoso para la Patria.
Hay, en suma, desde la
revolución de julio, una nueva correlación de las fuerzas políticas en el
Ecuador. Y sin ver, o sin comprender esta nueva correlación, no se puede
interpretar con claridad y justeza los acontecimientos históricos que
sobrevienen luego.
FUENTE: Oswaldo Albornoz Peralta, Del crimen de El Ejido a la revolución del 9 de Julio de 1925, Editorial Claridad, Guayaquil, 1969, pp. 135-157.


